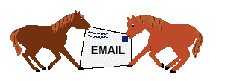-Es lo que
hay –dijo.
-Sí
–respondió.
-¿Podíamos
haber hecho algo más?
-Era muy
difícil.
-¿Qué suena?
-El volcán.
-¿Ya?
-Parece.
-Cenizas…
-Cenizas.
-Algún día
tenía que ser.
-Sí.
-¿Han nacido
los cinco niños japoneses?
-Todavía.
-Entonces…
-Sí.
-Queda poco.
-Poco para
que empiece.
-¿Será
rápido?
-Tanto como
quiera serlo.
-Sí.
-Ya no
depende de nosotros.
-Quedarán
defraudados.
-Mira.
-¿Qué?
-El volcán.
-¿Qué?
-Su furia.
-Sí.
-¿Tienes
miedo?
-No.
-Ya no hay
marcha atrás.
-Ya no.
-Acaríciame,
antes de que termine todo.
-Mi alma.
Un día,
mientras la lava de un volcán de Islandia discurría ladera abajo para caer al
mar y solidificarse, la llave de un grifo muy antiguo, de aquellos con forma de
estrella, ya oxidado, decidió abrirse sin el permiso de nadie, con esa
sabiduría que sólo los veteranos saben y que los jóvenes no tienen en cuenta,
harto de esperar la calidez de la carne, el roce de unos dedos que lo giraran.
El caño despertó con un fuerte dolor en las entrañas y vomitó agua turbia por
los años de tristeza y olvido dentro de las cañerías de plomo, atrapadas entre
los muros de un caserón abandonado...
Aquel mismo
día, a miles de kilómetros de allí, casi, casi en la Patagonia, un libro se leyó a sí mismo y quedó
satisfecho; aunque la historia, su historia, él, en definitiva, era muy triste.
Abatido, comenzó a llorar porque pensaba que nunca iba a poder llorar su
autocomplaciente tristeza...
Y aquel mismo
día, también, una jirafa despistada empezó a comer las tiernas hojas de las
copas de los árboles sin mirar adónde iba, hasta que sin darse cuenta llegó al
desierto de Australia. Miró a un lado y a otro, estirando el cuello más todavía,
para intentar ubicarse, pero no vio nada, sólo dos nubes que chocaban a lo
lejos y una pulga que se le acercaba y que se agrandaba a cada salto, hasta
convertirse en un insecto gigante y monstruoso, parecido a un canguro.
Entonces, la jirafa comprendió que se había perdido, que estaba hecha de tinta
y que nunca podría volver a la pluma de aquel escritor mejicano de la cual
salió...
Y en otro
lado del mundo, no importa cuál, una lupa descuidada quiso ver tan de cerca el
sol que, absorta en su empeño, no se dio cuenta de que detrás de ella, en su
retaguardia cristalina, se quemaba todo lo que tocaba el haz destructor que
ella misma desprendía, y dejó yermo lo vivo, aquello donde había vivido
angustiada por la inmensa percepción del mundo que tenía... Un mundo que estaba
loco: tierra de pura agua, ruedas cuadradas, pinzas que no sujetaban, días sin
horas y adioses de bienvenida... Realmente, aquel día fue decisivo; tanto, que
los niños africanos no hicieron caso a sus ombligos abultados y comieron lo
incomible, lo repugnante, lo nauseabundo. Y unos niños de Suecia tiraron sus
juguetes alemanes a la basura, mientras un matrimonio japonés tuvo cinco hijos:
Hosokawa, Tomiichi, Hashimoto, Koizumi y Junichiro.
Otro día, el
volcán de Islandia calló para siempre y dejó de arrojar lava, las tuberías del viejo caserón se
quedaron secas de lágrimas, el libro que
se leyó a sí mismo se volvió rencoroso, la jirafa comprendió la diferencia
entre un canguro y una pulga, la lupa se dio cuenta de su poder... el mismo día
que el mundo loco se quedó en paz.
Arriba, mucho
más arriba de donde está Dios encadenado, donde no hay nada y está todo, algo
se regocijaba por el trabajo bien hecho y la última mosca de mayo nació para
arreglar el mundo, sin saber que sólo tenía un día para hacerlo. Y piensa que
te piensa en cómo y cuándo, la mosca murió al anochecer con el deber en el propósito,
beatificada en su propia buena intención… La luz se apagó y todo quedó en nada.
La nada,
harta de serlo, comenzó a dar muestras de querer ser algo, así que dio un salto
y la buena intención se convirtió en propósito. La rueda fue redonda y comenzó a
girar… Al pan se le llamó pan; al hombre, hombre; a esto, esto; a aquello,
aquello… Hasta que un día un volcán de la extinta Islandia comenzó a rugir.
-Calla.
-¿Qué pasa?
-¿No oyes?
-¿Qué?
-El volcán.
-Ya estamos
otra vez.
-Sí.
-¿Hasta
cuando?
-No lo sé.
-Cenizas…
-Cenizas.CONSANGUÍNEO: EL CHICO DE LA CÁMARA