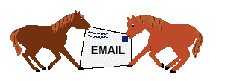Uno
Fue todo muy rápido. Ocurrió así: como
cuando nos giramos y de pronto vemos fugazmente a alguien que se abalanza
contra nosotros y cerramos los ojos, igual que la luz que se queda grabada bajo
los párpados por el Sol que nos ha deslumbrado un momento antes... A Milto le
pareció ver algo extraño: paseaba por una calle imprecisa y unos metros más
adelante, un hombre y una mujer parecían abrazarse; pero en realidad, él
le clavaba a ella un puñal en el costado. Nadie más de los que por allí pasaban
parecía percatarse del crimen. Un repentino e inexplicable impulso lo empujó
hacia la pareja para intentar separarlos. Al llegar a ellos, se encontró
consigo mismo asiendo el puñal con una mano y, con la otra, apretando contra su
cuerpo a la mujer, que a su vez le rodeaba el cuello con sus brazos. Solos ella
y él, nadie más.
Despertó extremadamente ansioso, con la
respiración entrecortada. Buscó a su lado en la cama, y la huella fría impresa
en la sábana de lo que debería haber sido su mujer, le llevó al desasosiego y
gritó.
-¡Irene!
Ella no estaba. Miró alrededor de la
habitación desconocida: nada, sólo la televisión encendida con el volumen muy
bajo, casi imperceptible: “Algún día serás más hermosa que yo”, mentía
la madre en la imagen de la pantalla, mientras sostenía el cuerpo enjuto de la
hija que jamás atinaría a enderezarse. De pronto, recordó: estaba en la
habitación 457 de un hotel de Creta.
-¡Irene!
Silencio.
Milto
se levantó de la cama y se acercó a la puerta entreabierta del cuarto de baño.
Observó a su mujer, que estaba de pie, lánguida, frente al espejo. Tuvo la
impresión de que era la primera vez que la veía. ¿Realmente era su mujer? La
miró con un gesto de extrañeza. Le pareció diferente, pero quizás, quién lo
sabe, era él quien había cambiado. Tras una duda momentánea, entró y le
preguntó:
-¿Eres tú quien ha cambiado o he sido yo?
-Este viaje es absurdo.
-Te quiero tanto...
Ella no dijo nada; siguió de espaldas a él:
ni siquiera una mirada...
-No puedes imaginar cuánto.
Ella no se movió.
-Irene…
Ella permaneció inmóvil.
-Es verdad, eres incapaz de imaginarte
cuánto.
Silencio.
La abrazó desde atrás por la cintura y ella
no opuso resistencia, pero segundos después, Irene le cogió las manos y empujó
de ellas hacia abajo.
-Ya no puedo más -dijo ella, mirándolo a
los ojos a través del espejo.
Dos
Irene tomó la punta del ovillo y la anudó
en un pequeño arbusto, el único que se encontraba en el portal del laberinto, y
comenzó a desmadejarlo mientras proyectaba la luz de la linterna hacia varios
corredores y cámaras que nacían hacia distintas direcciones. La primera
impresión que tuvo fue que, a primera vista, el aspecto de la caverna parecía
artificial, pero lo más probable es que fuese completamente natural. Le parecía
una cantera en la que a ambos lados hubieran sido apiladas las piedras caídas,
formando así grandes o pequeños pasillos que conducían al cada vez más oscuro
interior. De los siete corredores, optó por el más grande y comenzó a
internarse como un moderno Theseo, ovillo en mano, y no sin cierto reparo,
aunque su curiosidad la impulsaba hacia la penumbra que iba proyectando su
linterna. Los ojos de Irene se maravillaban ante la visión de fantásticos
lienzos de piedra. Nunca pensó que las rocas pudieran tener aquellos colores.
También pensó en Milto: le diría que no lo quería, que hacía tiempo que había
dejado de amarlo y que no necesitaba a alguien con quien no pudiera compartir
cualquier deseo que ella tuviera… Fue entonces cuando se le acabó el primer
ovillo y sintió un escalofrío. Nerviosa, sacó otro, anudó los dos extremos y
siguió caminando...
Tres
Casi cuarenta de fiebre. No recordaba nada.
Se sintió indefenso, y el miedo hizo que su razón fuese confusa. Quizás por eso
lo primero que se le ocurrió a Milto fue preguntar a los desconocidos que
paseaban por la habitación si le conocían... Todo fueron asombradas
negativas...
Se encaminó a un gran edificio (él no sabía
que estaba en la habitación), suponiendo que quizás allí encontraría respuestas.
En cuanto atravesó la puerta de entrada creyó que la memoria volvía a él...
Recordó un nombre: Irene. Sintió verdadero pánico y desconcierto. ¿Al salir
padecería otra vez amnesia? Y si era así, ¿sabría volver a entrar en el
edificio para recuperar los recuerdos? Salió y volvió a entrar. La memoria iba
y venía, o al menos él lo creía así... Abrió una de las puertas de uno de los
inmensos pasillos de aquel extraño edificio. En la estancia, parecida a un
salón de actos, no había nadie. Cerró la puerta tras de sí y permaneció de pie
sin saber qué hacer. Volvió a recordar el nombre de Irene. Sintió que tenía que
salir de allí lo más pronto posible. Intentó girar el picaporte, pero no pudo.
Empujó la puerta con impaciencia, pero no logró abrirla. Golpeó, ya fuera de
sí, la madera maciza, y por fin, del otro lado, creyó oír que le decían:
-Nadie puede abrirte. Todos estamos
atrapados. Tú ahí y nosotros del otro lado.
Milto cayó de la cama al suelo, empapado en
sudor. Lloró y quedó dormido, mientras se preguntaba quién era él.
Cuatro
Tras varios minutos, en los que Irene no
dejó de andar, el techo fue disminuyendo de altura, hasta que le fue imposible
seguir. Supuso que había escogido el corredor incorrecto y comenzó a desandar
lo andado, mientras iba recogiendo el hilo y engrosando de nuevo el ovillo. A
medio camino de su vuelta vio un túnel que no recordaba haber visto antes y
decidió introducirse en él. Lentamente, con pasos ahora más indecisos y la
mirada más alerta que antes, Irene caminaba de bóveda en bóveda y de cámara en
cámara, animada por el hecho de no encontrar interrumpido su paso de nuevo,
hasta que oyó una especie de rugido y un ligero temblor en el suelo…
Cinco
Milto creyó perder la memoria de repente, y
se extravió en el camino hacia su casa durante lo que él creyó que fueron muchos
días. Anduvo desorientado, asustado y confundido por muchas calles, que le
resultaban ajenas y desconocidas. Finalmente se encontró frente a la puerta de
una casa. Dudó mucho, pero al final, llamó al timbre con la esperanza de que
fuese la suya. Abrió una mujer desconocida (tan desconocida como pudiera serlo
Irene) que, tras un momento de silencio y con expresión de asombro, dijo:
-¡Habías dicho que nunca regresarías!
Seis
Asustada, Irene empezó a correr hacia atrás,
enrollando atropelladamente la hebra de lana. La luz de la linterna iba más
lenta que sus pasos apresurados y corría por los pasillos estrechos,
golpeándose contra las paredes que la hacían rebotar como si fueran manos que
la rechazasen… Paró en seco al comprobar que su mano derecha ya no recogía
hilo. Se preguntó si acaso estaría cerca de la salida, pues el ovillo que
conservaba en la otra mano parecía bastante grande, pero también pensó que
alguna maniobra brusca podía haber cortado el filamento en cualquier esquina o
borde afilado y podía haber estado recogiendo el hilo ya roto. Proyectó la luz
hacia el suelo para buscar el otro cabo. Iluminaba a un lado y a otro sin
recompensa, así varios minutos, hasta que comprobó que su tarea era en vano,
que nunca encontraría el dichoso filamento. Así que decidió internarse por uno
de los corredores sin darse cuenta que realmente sí que estaba cerca de la
salida y escogía el peor camino. A medida que Irene iba adentrándose en el
laberinto, más indecisa estaba y más miedo tenía. Sentía cómo le latía el
corazón y cómo el frío iba envolviendo todo su cuerpo. Se acordó de la brújula
y la sacó nerviosa, decidiendo que siempre seguiría hacia el norte. Y,
alternando la vista al frente y a la brújula, comenzó a andar con paso ligero,
aunque un poco aliviada. Norte, derecha, derecha, norte, de frente, recto,
izquierda, derecha, izquierda, norte, de frente, norte , recto, recto…
susurraba Irene, hasta que de nuevo oyó un rugido, ahora más fuerte que el de
antes. Paralizada, preguntó en voz alta si había alguien ahí, pero nadie le
contestó. Volvió a preguntar y obtuvo un atronador bramido. Apagó la linterna y
se quedó quieta, muerta de miedo, sintiendo bajo sus pies un pequeño temblor
que cada vez era más fuerte…
Siete
En su locura, Milto pensaba:
...y multitud de animales de cría,
principalmente de vacas moteadas y caballos de monta... Podrías volverte loco
tranquilamente, aquí, en esta habitación, junto a este cadáver de tres días,
sentado, envuelto en su albornoz, pudriéndose... moteadas y caballos de
monta... Uno de estos días te van a encontrar encendiendo cerillas y
acercándotelas a la boca. ¡Qué bueno! Ahora, de golpe, te das cuenta del
aburrimiento de la tarde, la nieve cayendo, los restos de leche reseca en el
vaso azul sobre la mesa. La cama deshecha... caballos de monta... Es gris. La
ceniza del fuego siempre es gris. ¿Qué te pensabas? La ceniza congelada. El
vaso de ceniza reseca de leche. La enorme cama vaga entre los planetas. La
nieve se ha detenido. Aquí estás, tumbado en la cama fría, con los pies
fríos... y multitud de animales de cría, principalmente de vacas moteadas y
caballos de monta... de cría, principalmente... crucificado en la cama sucia
con los pies fríos. Sí... y multitud de animales de cría... Aquí yace Milto, el
de las cejas de búho, con los pies fríos. Aquí, tumbado, con la cabeza sobre la
almohada grasienta tras una noche eterna de cabellos esparcidos. Con los pies
fríos. Tienes la cabeza sobre la almohada como si buscaras nuevos planetas.
Transfigurado. El viento te ha incrustado un clavo entre las sienes. A ver: Irene
llevaba meses diciéndome de venir a Creta. Una casa espaciosa y de grandes
habitaciones, rodeada de arboledas inacabables y multitud de animales de cría,
principalmente de vacas moteadas y caballos de monta... y caballos de monta...
Un ámbito invisible. Como si fueran los perdigones de un cartucho celestial... de
vacas moteadas... Te estás helando... y caballos de monta... No tienes que
pagar nada. Nada. Sólo te has dejado llevar. Tirada en el suelo, pudriéndose...
¿y caballos de monta? Quién te iba a decir que en esta misma mañana tranquila,
cuando las nubes parecían enormes piernas separadas y lánguidas después de un
orgasmo... Realmente, pensaba Milto, realmente, algún día, pronto, te sentirás
arrastrado a comenzar de nuevo. Sí, claro. Algún día, pronto, te sentirás
arrastrado a comenzar de nuevo. Hay un silencio tal aquí... La habitación
amputada del planeta. ¡Un saco blanco!... principalmente de vacas moteadas...
Se lo merecía. La memoria tiene muchas salas de espera. Te dices
continuamente... te dices... Te dices continuamente... Por supuesto, hay otras
soluciones, pero eres demasiado tímido para intentarlo. Fatal, fatal... Se
dilataron sus ojos y lanzó un suspiro remoto... que seguro que solamente
concernía a sus asuntos privados. Un cabello descongelado... La cuestión que te
preocupa es la cuestión del ego, del pequeñísimo yo. Yo. Tú estás loco, Milto.
Que estés aquí, en este cuarto mohoso, insultándote con tinta verde, no es
bueno. Ya comienzas... Te dices continuamente... Hoy hay levante vacas moteadas
y caballos de monta de monta un viento helado moteadas vacas caballos
montados... Todo se ha ido, por fin: los fracasos, las sórdidas querellas, el
tiempo, la ilusión, la noche, el frenesí, la histeria, las vacas moteadas....
Aquí estás, solo, a oscuras en un caparazón metálico, sin control a través del
mundo, la oscuridad infinita lanzándose hacia ti. Milto, ¿en qué estabas
pensando? Las vi. A las dos, hablando, cuchicheando más bien, una muy cerca de
la otra. Irene rodeaba con sus brazos a Polette y ésta le mordía el lóbulo
izquierdo... Podrías volverte loco tranquilamente... Y ella aquí al lado,
pudriéndose...
Ocho
Durante un rato, Irene
permaneció sentada en la oscuridad sin atreverse a encender la luz de la
linterna. Notaba la ropa húmeda, aunque no sabía si era por el sudor que el
miedo le provocaba o por la sangre de las posibles heridas que se hubiese hecho
al correr por los angostos corredores. Tenía las manos frías y apretadas. Hacía
ya varios minutos en los que no oía nada y, de pronto, volvió a escuchar el
torvo rugido resonando en las profundidades de los túneles. Intentando
sobreponerse, preguntó si había alguien ahí, aunque en vez de gritarlo, lo lanzó
como un pequeño gemido de terror y súplica. En ese momento, algo se movió en el
extremo más alejado del corredor, una vaga forma de sombra sobre otra. Irene se
incorporó temblando de miedo al tiempo que cerraba los ojos, como si necesitara
cerrarlos en la total oscuridad. La tierra retumbaba bajo sus pies y otro
iracundo rugido pasó sobre su cabeza en el aire húmedo y denso, como un objeto
corpóreo. Irene ni siquiera acertaba a recoger la linterna y salir corriendo
por cualquier corredor. Simplemente esperaba los acontecimientos, resignada. Le
parecía escuchar un ligero ruido, como el paso arrastrado de un anciano, y
recordó involuntariamente el inofensivo roce de las pantuflas de su abuelo
sobre el suelo de madera cuando se acercaba cada noche a besarle la frente… De
pronto, sintió una bocanada de aire tibio, como si hubiera sido desplazado por
el paso de un gran cuerpo cercano a ella. Irene gritó en la oscuridad y todas
las cámaras y túneles se llenaron de su voz para ser devuelta a sus oídos en
pequeños ecos sordos. Abrió los ojos y vio otros, apenas dos metros frente a
ella, inyectados en sangre, que se le acercaban lentamente, tan lentamente, que
la angustia le resultaba insoportable. En la inmensidad de la oscuridad empezó
lo terrible a tomar cuerpo, a hincharse, a madurar, y sobre su cara se posó el
aliento impuro y fétido del Minotauro. Los labios de Irene se movieron, pero de
ellos no salió sonido alguno. Sintió como su cuerpo era recogido por una boca
suave y húmeda, de grandes dimensiones, y su cuerpo era transportado por los
infinitos corredores, mientras su cabeza perdía la consciencia, sintiéndose
etérea y ligera. Nada le importaba aun sabiendo que iba a morir.