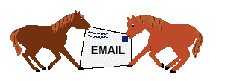Mi querido Edward nunca vino y aun así, después de
tanto tiempo, sigo asomándome a la ventana y miro a lo largo de la serpenteante
carretera por si apareciera el Cadillac Deville Coupé, de color crema, en el
que tantas veces nos habíamos besado, escondidos del mundo, entre la
frondosidad de las montañas Longfellow. Soy como un animal enjaulado esperando la hora de
la comida; un viático que nunca llegará. Pero yo no fallé. Hice lo acordado. Yo
no fallé, ¡no fallé! ¿O sí? Quincey ya no está. Es curioso que no esté y que,
en cambio, siempre lo tenga presente; más que nunca… ¿Se impuso el deseo a la
razón y por eso disparé a Quincey? Después de siete años sigo preguntándomelo,
pero a medida que pasa el tiempo, la respuesta se me hace más confusa e
imprecisa. Nunca pude imaginar hacer algo así y, sin embargo, lo hice,
estudiada y meticulosamente. Tanto planear nuestra huida para nada, sólo para
quedarme asomada a la ventana esperando; primero, con ilusión; después, con
incertidumbre; y, ahora, por la inercia que se concibe gracias a la esperanza
defraudada. Ni siquiera logro recordar con exactitud aquel día. Los engaños y
mentiras previos deben tener gran parte de culpa. Sí recuerdo que Quincey me
preguntó si me pasaba algo cuando se dio cuenta que yo lo observaba mientras
leía uno de esos libros de aventuras que tanto le gustaban y que yo no supe qué
contestarle en un primer momento porque justo estaba pensando en mi amiga
Susan, la mujer de Edward. Me acerqué al alféizar del ventanal del salón y me
senté en él sin decir nada. Quincey volvió a preguntarme si me sucedía algo,
que me veía rara. Mientras pensaba que aquel era el día, que ya no podía
esperar más tiempo, a pesar del dolor que en aquellos momentos sentía en el
pecho, le respondí que había perdido el número de teléfono de mi amiga Susan y
que no tenía cómo hacerle saber que aquella tarde no podría ir al Lawn Tennis
Club a jugar squash con ella. Me levanté del alféizar y di unos pasos inciertos
hacía la puerta de salida del salón. Creo que Quincey ni me escuchó y siguió
leyendo o, más bien, fingió seguir leyendo, porque mientras atravesaba la
habitación, juro que sentí su mirada sobre mi espalda. Quizás sólo era la
sensación de calor por haber estado sentada en el alféizar de la ventana en un
día anticiclónico como pocos, pero puedo asegurar sin temor a equivocarme que
Quincey me observaba. Mi cuerpo estaba en plena combustión. Ardía por dentro,
pero supe guardar las apariencias hasta que salí del salón. Pensaba si
realmente era aquel el día. Ya en el hall,
frente a la escalera que sube a la segunda planta de la casa y fuera de la
vista de Quincey, empecé a hacerme fuerte otra vez y a cada escalón que subía, la
sensación de poder se afianzaba y me decía a mí misma: sí, sí es el día, es el
día; porque odio a Quincey, porque odio a Susan, porque odio North Berwick, porque odio mi vida, porque no quiero
ser la señora McGee; porque quiero a Edward Ellis y quiero sentirlo dentro de
mí todos los días; porque hemos hecho un pacto y tengo que cumplirlo, nunca le
fallaré… Así, hasta el decimoséptimo escalón. Y a pesar de que la decisión ya
estaba tomada y estaba segura, fue a partir de entonces cuando más me cuesta
recordar todo lo que pasó. Recuerdo que antes de entrar en el estudio de
Quincey, me paré ante la puerta cerrada de la habitación de Bradley, nuestro
hijo muerto, y le pedí perdón por lo que iba a hacer. Tuve la intención de
abrir la puerta y entrar, pero tras unos momentos de indecisión, no lo hice y
llamé a Edward para decirle que estaba decidida a hacerlo y que ya no había
marcha atrás. Estaba tan excitada que ni siquiera dejé hablar a Edward. Le
dije: ¡lo voy a hacer, lo voy a hacer! Y colgué sin darle derecho a réplica.
Quién sabe si no fue ese mi error. Pudiera ser que Edward ya se hubiera echado para
atrás; quizás Edward y Susan ya tuvieran hechas la maletas para desaparecer de
North Berwick; para desaparecer del condado de York; para desaparecer del estado
de Maine; para desaparecer, en definitiva, de mi vida. Antes de entrar en el
estudio de Quincey, me acordé de Bradley, nuestro hijito, y tuve el impulso,
otra vez, de entrar en su habitación. Pensé que desde su muerte todo se había
precipitado. Desde aquel día empecé a caminar levantando los pies más de lo
normal. Muchas noches salía descalza y gritaba que quería volar, que los
pies me quemaban. Obsesionada con pisar el suelo lo menos posible, mis saltos
hacia el cielo eran cada vez más grandes. Como el Wendigo, me elevaba
siniestramente en el aire con los pies de fuego bajo la noche iluminada por las
explosiones de los misiles scout. A cada detonación, mi cuerpo se evidenciaba
en el aire como una bailarina iluminada en estampida con los pies encendidos; a
cada detonación, mi cuerpo se evidenciaba en el aire como una diva crepuscular
de pies incendiados. Comencé a caminar como lo hacen los flamencos y al poco
tiempo empecé a levitar. Yo ya no era la misma. Si se me soltaba de la
mano, volaba confundiéndome con el vuelo de los misiles scout de los enemigos. Porque
mi vida era una guerra. Cada vez era peor y yo no sabía qué hacer para no
levantar el vuelo. Cuando por las noches salía descalza y gritaba que quería
volar, que los pies me quemaban, es que era así: los pies me ardían y entonces
saltaba, me elevaba en el aire con pies de fuego, bajo la noche iluminada por
las explosiones. Mi vida era una guerra y mi hijo ya no estaba. Bradley murió
ahogado en el lago, mientras yo jugaba al squash con Susan. Y luego, apareció
Edward, que fue la única persona que pudo retener mi cuerpo en tierra firme,
como un ancla. Dejé de volar y empecé a sentir, a odiar, a sentirme como una
avestruz dentro de una jaula… Pero no entré en la habitación de Bradley y me
dirigí al estudio de Quincey. Me acerqué a su escritorio y abrí todos los
cajones en busca de lo que yo pensaba era una Bond Derringer. Resultó no ser
así: en el interior del último cajón de arriba del escritorio había una Browning Hi-Power de 9 mm. Al principio me pareció una
contrariedad, como si mi plan se fuera abajo de golpe, pero tras unos segundos
de aturdimiento, cogí la pistola y me la introduje en uno de los bolsillos del
vestido. Salí del estudio impregnada del olor a Quincey y bajé las escaleras
pensando que nunca me había gustado jugar al squash. Mientras me acercaba
sigilosamente al salón, pensaba algo así como que una percepción deficiente
implica experimentar el mundo como un caos, mientras que una percepción extra puede
llevar a experimentar el mundo inadecuadamente, con sentimientos de depresión
en el primer caso, y de alucinación o delirio en el segundo. Estaba convencida
de que valía la pena matarlo; cuanto más pronto, mejor. Me acerqué a Quincey
por la espalda y creo que lo abracé. Sentí asco no por lo que iba a hacer, sino
de él. Entonces, lo solté, di unos pasos hacia atrás, cogí el arma del bolsillo
del vestido, apunté con las dos manos, di un grito y disparé. El salón se
inflamó de naranja carnoso y antinatural. El momento se iluminó como un cuadro
de Hopper, de una luz peregrina. Se encendieron amapolas en el techo y en las
paredes. Todo quedó suspendido en aquel instante. Todo menos yo, que empecé a
vivir de nuevo, y, a pesar de que me empezaba a dar cuenta de que las razones
que me impulsaron a hacer lo que había hecho podrían ser las mismas que
hubieran podido disuadirme, se me hizo patente la belleza de todo lo que me
rodeaba… Ya sólo me quedaba esperar a Edward.
Consanguíneo: POÉTICO SQUASH
DUERMO EN SU PECHO EN DÍAS IMPUROS DE AGOSTO (CRIPTOGRAMA)
Todo olvido de anteriores
vidas impías alumbra recuerdos. En casos universales, encaja rápido. De oratorias
límpidas ordenadas que una endemoniada mujer
enferma declinó interesadamente juzgué, inmerso, sin temer el extraño lugar de impuros
aquelarres. Quejarse una eternidad temeraria es concebir ofensas necias ordenadas,
casi inventadas.
Oí y escuché muertos
iracundos resucitados astutamente. Hubo algunas
ceremonias en misteriosas
oscuridades, sin un nombre
tomado relevante, intuido oficialmente y legado,
ungido, enarbolado, grácil, orientado,
mas evitando inconscientemente nuestras vidas imperecederas
tan amadas. Supersticiones aparte,
la alquimia grotesca,
antes y después, impulsó sabias
cábalas ocultas que un
espiritista nigromante ordenaría tras elucubrar nuevos galimatías ofensivos.
Duele impugnar nuestra elección racional. Otros yugos aprietan más.
Idolatramos, novelamos obras mágicas edulcoradas de azufre. Volvemos enseguida,
rodamos, golpeándonos, unidos, embrujados nuevamente, zaheridos, aojados, quiméricos,
untados, embellecidos, muertos, esotéricos, inacabados. Nunca vimos íncubos tan
ectoplasmáticos, nunca. Quemada, una enigmática pavesa alzó sus alas maléficas.
¿Iría rumbo al tan olvidado desencanto? Amuletos virginales impuse aleatoriamente
tras entuertos nada gloriosos. Ocho encarecidos laureles para el círculo hechizado
o llantos encadenados nunca oídos. Donde estaba siempre el manto estrellado no
se encontraron ciertas ofrendas durante el amanecer. Ya encontraríamos rúbricas
demoledoras en teúrgias repugnantes escondidas, sin conjuros o ruedas repulsivas
invadidas durante años sin maleficios encantados, enclaustrando nuestros corazones.
Antes, nadie tenía antojos crueles unidos a necedades dañinas o supersticiosas.
El ser enemigo contra abracadabrantes letanías afligidas conllevaba ostracismos
sin tregua. Razonar antes que uncir es siempre elemental quimera universal. En días
alternos y en las obstinadas lecturas ocasionales, recapacité con ingentes teoremas,
originando, quizás, una emblemática teosofía espiritista pese a ser adivinatoria.
¿Sucumbí a los entes
si al santiguarme infamé y luché inconscientemente, garantizándome así su minuciosa
atadura sempiterna?
Ella supo unir nuestro
sentir en carencias reflejadas en terribles ofensas. Nunca otro ser emponzoñó las
oportunidades de indagar graves ausencias sin alterar necrológicamente al diablo
inmundo escondido. Pero una elucubración sibilina estuvo suscrita, obediente, en
su techo acosado. No obligué con hechizos elegidos: quité un incomprensible error
repetido ominosamente sin alzar lumbres iracundas refulgentes; quemé ultrajantes
efluvios maléficos entre llamas envolventes; vaticiné extraños símbolos antinaturales;
leí a nuestros tesoros románticos obstinadamente entre suspiros enemigos; malmetí
eternos truenos en rojas marmitas enlozadas en nácar; enlacé lunas, culebras, ungüentos; amigué
ratas, tritones, oleosos óleos, sapos, cianuro; usé ramas; ofrecí, yuxtapuse, quebré,
ulceré, integré, tapé, até, rompí, maridé, embebí, licué, amasé, cocí, amarré, mezclé;
intenté sumir al yacer, mientras echaba zarzamora con letanía al remanso sin esperar
milagros… ¡En nueve días escupí quince unicornios! Intenté no culparme.
Estuve hallando oscuras
muertes, brutales rémoras en sitios distintos, implacables santuarios terroríficos
internos no tangibles, odiosos signos embrujados, noches maléficas ignominiosas,
pasos en cercos hechizados, ojos asombrados y suspiros imantados. Ni un niño cantando.
Antes hubo elegías hermosas en cada habitación o una nana armoniosa meciendo al
rorro recién adormecido, nada ahora de aquellos días espléndidos.
Extraños sucesos
acontecen, son querellas ultrajantes. Espiamos ejes satánicos trasnochados. Antiguamente
no temíamos a nada. Durante estos meses olvidamos dar amor y ya ahorramos en susurrar
hermosas odas. Realmente, algo que uno ignora es repugnante o harto anómalo.
Con el rigor usado no burlaremos un kurdo, antes kermese kantiano. Entonces, sin
esperanza llevamos amor más allá, ¿no? Olvidamos mirar en zulos cochambrosos los
arcanos recónditos, sabedores, ensimismados más en nenúfares estivales sin ensañamiento
nuncupatorio. En los pecados encontramos culpa, horrores oscuros; tuve oportunidad
de observar sus lascivas oraciones salvajes sin emoción metido entre nogales, encogido,
sintiendo dolores, entumecido todo, obligado durante once semanas largas, oculto
siempre horas ominosas. Muchos brebajes recibí: entuertos santificados, yermas
llanuras eclipsadas, venenos abundantes, remedios entramados nunca merecidos; incluso
temidas órdenes repugnantes sin otro sacramento ultrajante. Suspicaz, sospeché enseguida
muy inteligentemente: lluvia apacible saciaba su impúdica nariz lasciva. Aguas voluntariosas
aumentaron ríos, mares, embotaron llanos, empobrecieron valles, acosaron relevantes
vidas impermeables, dieron alma quimérica usurpando en nuestros ojos encantados.
No gasté en nuncios de repulsa animal y mantuve, orgulloso, galimatías obscenos.
Llevo
observándola, nervioso, durante eternas intrigas nocturnas. Finalmente, obtuve raros
mensajes asfixiantes, concluyentes, insoportables. Osiánicas níveas gallinas ensangrentadas
neutralizaron el típico impulso casuístico al entonar nanas maternales, impropias
tonadas otacústicas: rapsodas sarcásticos obsesivos jalearon olés compulsivamente.
Olvidé mejorar otros menesteres, otras litúrgicas artes.
Ella suplía techos ojivales y hacía artesonados
recónditos tras ocultos disimulos en tres ratos impíos; omitía santiguarse con una
alevosía rutilantemente tenebrosa. Ella transmitía ocasiones sorguinas sin quejas
ultramontanas. Intentaba no temer elegíacos tratos ostentosos. Sin yo olerlo, rugió
grotescas invocaciones ancestrales, solo ella las enumeró gracias al nulo tirabuzón
espiral sinuoso. Pero al rato, abordó algunos ritos temibles; incluso supo turbar
algunos sujetos numerarios, obligándoles también a rugir incesantemente.
Otros, sucumbieron entre cantos ofreciendo nefastas
oraciones mortales, insalubres sermones tras aumentar sus cabalísticas artes putrefactas.
Ilusos todos. Aunque no estuve suspicaz, dominé el bombardeo alquímico resistiendo
con obstinación, evitando malos presagios, revolviéndome en su acre rezo impuro,
obligándola, suplicándole con ardor, terciando en dramáticos ruegos acusadores tan
innombrables como opugnados son otros menesteres. Así, quedó ultrajada, inoperante,
noqueada. Improvisé saltando tras aquel ser demoníaco. Ella tuvo retranca, escogió
neutralizarme hábilmente a yacer asesinada; sembró pócimas azufre sulfurosas alejando
demoníacos ocultismos desencantando el lugar, misteriosa y orgullosa. Lastré agónicos
síncopes, temeroso ante nuevas yacturas. Estuve luchando ante la calchona odiosa
hasta ocupar la adversa locura con radiantes iridiscencias sustitutivas. Trinó Abraxas
ligando a la ofensiva santiguadera ahorrándome cíclicas improvisaciones durante
ocho segundos. Agradecido, lancé gritos huyendo barranco abajo, lamentando amargamente
con ojos cuasi arrepentidos. ¿Acaso la paz obedece palabras prestidigitadas por
entes repugnantes sin alma liberada?
Vi, intuí algo grotescamente resucitado, algo
no olvidado. Quise usar incumplidos encantos remedados o también utilizar sustitutos
de respetadas oraciones garantistas ante simples embrujos negativos, con añorados
juegos infantiles. Tamaño ardid duró en pie lo acaso tan añorado.
Mantuve al rato inconexas cabalísticas,
ocupándome nuevamente del embrujo jorguín. Así dominé el ímpetu ruin, asqueado,
mas orgulloso, no tanto jugándome un innecesario conflicto para acabar redimido
ante falsas ordalías llevadas al ruego como otras muchas ocasiones ut supra. No, antes desaparecería en soterrados
arrabales recónditos resguardándome así, puro, ante demonios ancestrales de enajenado
juego atosigante. Dos embrujados entuertos no tienen retos arcanos rudimentarios.
El nuevo encantamiento liberó grandes rutas
ignotas nosománticas de rancias predicciones, amparadas rumbo al quinto universo
escondido. Durante algún rato, contuve, obligado, nuevas bendiciones concebidas.
Noctívagos sueños expulsaron xilófagos obscenos y actuaron obstinadamente reacios
a bondades ofrecidas disipando el sentimiento criptográfico. Oí melodías ululantes
nunca añoradas. Lejos de enojarme, juré a la onerosa sátrapa cochambrosa humanizar
a todo súcubo, yuxtaponiendo las órdenes sabias bajo los olmos grises, según ganase
alguna yarda salvadora. Quise usurpar el logro obtenido, sabiéndome wagneriano indiscutible.
Di gracias, enarbolando tres simples telas,
apelando repulsas de antemano no estudiadas. No cupieron aburridos ruegos ganadores
al rezar sumarios edulcorados. Y ya, acabé. Noté otro tiempo. Intuí emociones nunca
esperadas sin tratar ilusiones emocionantes. Mostré poderes ocultos que
únicamente empleé para enderezar razones declinadas. Encontré reposo y acomodo.
Nadie obtuvo trofeos inigualables. Ella no expiró, solitaria, entre dos arcadas
diamantinas y sucumbió, inerme, entre nebulosas trampas rutilantes. Asqueado, subí
por ondulados nichos. Faltaba ofrecer testimonio ocurrido, necedades obtusas que
utilicé impasible. Esperanzado, reí orgulloso. Quise unificar embustes, mas encontré
indicios nigrománticos tan reales os digo… Un zoófago creció. Algunos suspiraron.
Nadie inquirió. Se impusieron querubines, unicornios infaustos, elfos raros, altivos
luchadores, adversarios preparados… Ungüentos no tintados irritaron toda alma enamorada.
Nadie pensó liberar ángeles níveos, aunque muriesen instalados sobre trasgos.
Aún duermo enojado, rumiando, especulando sobre una nunca anunciada posibilidad,
un tiempo alegre, un niño adormecido por elegantes ritmos rituales, arte angélico
delicado.
Pista para el criptograma: http://www.elblogderipley.com/2008/10/amor-y-myolastan.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

%2B20.41.jpg)