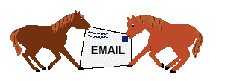1. Golem
Querido:
En realidad, no es que todo sea fuliginoso, sino que tú lo percibes así, como el alquitrán o la brea, de esa manera que sólo unos cuantos tristemente privilegiados pueden ver. Taciturno, corres sobre la acera de antracita, grisácea y sucia de andares ajenos, carcomida de pasos furtivos, lamida por el caucho de suelas impertinentes, en busca de una salvación que ni tú mismo estás seguro de encontrar.
Pero tienes miedo... Se le podría perdonar que fuera noche –siempre es noche a tu alrededor-, aunque daría igual que fuese a pleno día, pues cualquier hora es parda, hecha de tinieblas, prieta, mate, gris. La muerte, bruna, te persigue escondida entre las sombras de ébano que te circundan, camuflada, quizás, en un oso de peluche carbonizado después de tanta vida nitratada, de tantos apretones y moliendas en aquellos tiempos en los que llorabas abrazado a él... Desde la estantería de tu habitación, entre la luz fúnebre de horas intempestivas, el oso te dice a través de su hocico cosido: un perro sin colmillos, negro como el azabache, te morderá el cuello cuando menos te lo esperes, y morirás sin remedio, dentro de tu propia herida innoble e infectada...
Sin colmillos para hacerte más daño, si cabe. Por eso decides huir, para salvarte, para vivir una vida plácida, sin tintas ni betunes que, como la brea, enlutan tu corazón y tu pensamiento. Dicen que serán años y años umbrosos el tiempo que huirás de tu vida mísera y renegrida, pero no sé por qué motivo estoy seguro de que sólo serán unos días crepusculares, unas semanas vespertinas, a lo sumo. Yo, que como tú, me veo reflejado en los horizontes infinitos, en las cuadraturas de nuestro pensamiento, creo que todo está a punto de finalizar, si es que el fin existe...
Hacía años que te dabas cuenta, pero nunca se te ocurrió contárselo a nadie porque te parecía un tema muy desagradable. Por eso lo escribo yo, que pareciera que fuésemos uno solo. No pienses que soy insensible, es demasiado rotundo. Las cosas hay que dejarlas muy claras desde un primer momento. ¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre? Existe una especie de nostalgia, un deseo de cruzar hacia el otro lado, donde amigos y enemigos están reunidos en una misma inteligencia y una misma comprensión brunas; pareciera que quisieses acariciar otros cuerpos para ver que no hay una diferencia apreciable y comprobar que perteneces al mismo círculo de belleza oscura, bronceada. Quieres un mal para todos, compartido… Sin darte cuenta, deseas el mal para los demás, aunque sólo sea a ratos, de vez en cuando y en ocasiones cenicientas, en las tardes crepusculares y tristes.
Sueñas con ver algún resplandor deslumbrante y cegador, que te salve, pero a medida que vas huyendo por los caminos broncíneos, la dopamina se disuelve en tu cerebro de forma equivocada… Eres ambiguo para muchas cosas, pero con una lógica a cuestas, de manera que cuando llegas a ser, en unos de esos momentos de justicia existencial, alguien razonable, ocurre que a su vez llevas contigo la ambigüedad, y como sabes, una coexistencia pacífica de dos mundos en tonos diferentes es imposible, acaso malsana...
Muchas veces oías el ladrido tétrico del perro asesino detrás de la ventana y cómo sus pezuñas arañaban el cristal… Entonces bebías de la, según tú, poción mágica, y dejabas de oír. Nunca abrías la ventana. Sólo te acercabas a ella y observabas cómo el asesino mineral se desvanecía entre el hollín, sometiendo a la dopamina traviesa y culpable de tus frecuentes desvaríos…
Te conozco personalmente, sé muchas cosas de ti, y lo más curioso es que no sé quién ha podido contármelas. No recuerdo. Creo conocerte casi tanto como a mí o aún más… Incluso yo mismo veo a las urracas sobrevolar el cielo en busca de corazones desprevenidos. Pero tengo en la billetera esta carta que recibí un día y que en estos momentos estás leyendo. Eso, me ayuda. Me tranquiliza.
Ahora, que veo el reloj girar hacia atrás, es el momento... Tira del tiempo hacia atrás, de tus recuerdos. No mires al cielo macabro plagado de sombríos pájaros. No dejes que sus picos hurguen en el pecho de las buenas personas, como tú. No me conoces, no lo conoces todo. Recuerda cuando eras niño. Coge el oso y llora sobre él. Te conozco más que nadie. Cuando entre la hulla veas aparecer al perro sin colmillos, piensa que ese perro no existe. ¿No ves que no puede morderte? Su pezuña endrina no tizna el cristal de tu ventana. Es imposible vivir en dos mundos, recuérdalo. Escoge la existencia pacífica del camino y busca el resplandor. Sal del lado plúmbeo que eclipsa tu sentir calcinado, negro como el tizón. Déjate de ambigüedades cetrinas. Es la única manera que la dopamina deje de alcoholar tu cerebro noctívago que, sin tú quererlo, de forma mecánica y sin pedirte permiso, calcina y negrea el resplandor que estás buscando, asfaltándolo todo de negror interminable. Llama a las cosas por su nombre: nostalgia a la nostalgia, carbón al carbón, malvado a lo malvado, noche a las horas sin luz... Lee todo esto y guárdalo en tu billetera, a ser posible cerca de tu corazón, sobre el pecho, como yo mismo hice un día. Debes ser más sensible. Más aún que yo mismo, que escribo esto para ayudarte, para ayudarme. Ya son demasiados días requemados, aunque no te des cuenta y sigas destruyendo los horizontes que te propone el destino.
Oscurecido ya el día, apagado, cansado de pensares opacos, tengo que dejarte y esfumarme en la penumbra, dentro de ti. Espero que, cuando leas todo esto, te sirva de algo y pueda ayudarnos a dejar atrás la negrura de la vida requemada y que la dopamina encuentre el camino adecuado de una vez por todas, y que cada uno siga por caminos separados, hasta perdernos de vista. Cada día, a cada minuto, más lejos el uno del otro...
Tuyo, siempre,
un amigo
2. Tiempo compartido
Una conducta impredecible y aparentemente aleatoria era la tendencia en la vida de Ludovico, al igual que una columna de humo ascendente, el latido de cualquier corazón humano o el comportamiento de los enamorados.
-No es que lo rechace o lo acepte. La verdad es que estoy harto de este diálogo absurdo. Es mucho más fácil avanzar con vicios que con virtudes... ¿Quieres un café? Ayer volví a leer la carta. Creo que por eso me he decidido a hacerlo hoy. ¿Quieres un café o no?
Durante mucho tiempo careció de, al menos, un medio matemático para corregir su vida, por mucho que otros le insistieron que él mismo podía evitar la percepción de infinito que sentía. Sólo eran simples teorías.
-¿Me estás diciendo que debería abandonar sin más los simulacros? ¿Qué simulacros? No puedo salirme de la realidad y situarme fuera de todo. ¿Quieres que viva con tan pocos deseos como un elefante solitario? A veces me das risa.
La vida real, la práctica, le demostraba que era imposible evitar esa percepción. No paró de buscar la liberación de su caos interior. Ciertos esquemas recurrentes de comportamiento en su sistema tendente al caos implicaban unas constantes igual a los números de Feigenbaum. La geometría fractal, tan bella estéticamente, entró en su vida, y así pudo comprender un poco mejor su propio ser, sus actos y lo que provocaban, la afinidad insospechada y contundente con la teoría de catástrofes.
-Lo que quiero decir es que, si llego a odiarme, querrá decir que no soy humilde. La humildad es tan hipócrita. ¿Para qué sirve? Para serte sincero, siempre he buscado paisajes anteriores a Dios. De ahí el caos... ¿Me escuchas? ¿Qué miras? Tómate el café... Esta noche también ha sido terrible. Había tanta gente en mi habitación. ¿Qué quieren de mí?
Ludovico se bipolarizaba de la misma manera que un copo de nieve es la curva resultante de triángulos equiláteros, cada vez de menor tamaño, superpuestos en el tercio medio de los lados cada vez más pequeños; o sea, cuando la dopamina llegaba a su cerebro de forma descontrolada, se veía a sí mismo durmiendo en su cama o tomando un café en la cocina. Duplicado, triplicado, cuadriplicado..., dependía del día, pero en realidad siempre estaba solo.
-Escucha. Lo que pasa es que me siento acorralado en un juego inútil, donde quiera que vaya. ¿Me entiendes? Simulo interesarme por lo que no me importa. Por la caridad, por ejemplo. Por eso me atrae el otro lado, aunque no sepa cómo es. ¿Para qué involucrarte si no puedes cumplir? Siempre estoy en ninguna parte... o en todas... hoy... me duele tanto la cabeza...
Lo mismo que la curva del copo de nieve no puede diferenciarse, Ludovico no notaba diferencias entre él y sus réplicas. A simple vista, sus repeticiones podrían parecer extravagantes, pero si aplicamos un poco de matemática abstracta y no euclidiana, nos daremos cuenta de nuestra equivocación. Su catástrofe era la inexistencia de un sistema matemático capaz de representarle sus desgracias, donde el cálculo diferencial fallaba una vez tras otra. Sus dimensiones no eran tres: longitud, anchura y altura; podían ser infinitas y fraccionarias.
-Es como si cada día reventara, como si mi pensamiento fuera mi cuerpo, o viceversa. Estoy en perpetua combustión, a expensas de mi cuerpo, como los ascetas, que de tanta paz se desgastan y se agotan. Sé que me entiendes, porque tú también te encuentras en lo más bajo de ti mismo y ni siquiera tienes la fuerza de recuperar las ilusiones habituales. Estás cansado, como yo. De ser ignorado por todos, he pasado a ser perseguido por todos. Estoy harto, y tú también.
Una percepción deficiente implica experimentar el mundo como un caos, mientras que una extrapercepción puede llevar a experimentar el mundo inadecuadamente, con sentimientos de depresión en el primer caso, y de alucinación o delirio en el segundo. Ambos casos tejían el raciocinio de Ludovico. Toda su vida era un acantilado visual definido por la excesiva cantidad de dopamina que navegaba por su cerebro. El fallo fue que no supo aprender cómo aprender.
-Estoy convencido de que vale la pena matarse; cuanto más pronto, mejor. Ya no creo en mí ni en nadie. Ni siquiera sé por qué te cuento esto... suavemente... necesito paz...
Como un moderno Merlín, Ludovico se sirvió otra taza de café y vació el frasco cuentagotas de haloperidol.
-Así es mejor... mucho mejor... ¿Quién me escribiría la carta? Muchas veces he pensado si no sería yo mismo quien la escribió... el café... mi pócima amarga... con las pastillas hubiera sido más lento, más pesado y, sobre todo, mucho más vulgar... ¿Sabes? ¿Dónde estás? Ya veo al perro venir. Corre entre la negrura... corre para morderme. Corre... se le han caído los colmillos... hoy será diferente, no tengo miedo... me hubiera gustado que me cogieras la mano. Te has ido en el momento más difícil, después de entrar en mi casa cada día sin invitarte; hoy te vas, no te veo, no me veo, no hay perro, ¿quién llora? ¿Quiénes sois? Me quemo... al fondo, el resplandor...