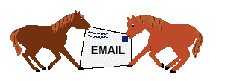Uno
La pasión es como una botella de gaseosa que se deja abierta en la nevera:
se va enfriando y el tiempo va matando las burbujas y las mariposas en el
estómago.
Pasaron unos cuantos años desde que Nick Coleman Jr. se acostara por última vez
con Phoebe Collins, pero no piensen que se sentía ni muy triste ni muy mal por tal
motivo. Dejaron de vivir juntos hacía varias primaveras, cuando tenían
veintitantos, y estuvieron muchísimo tiempo sin verse. Ahora, Nick estaba a punto
de cumplir los cuarenta y ocho años.
Llevaba un tiempo (unos siete años) conduciendo de un pueblo para otro en
un viejo Chevy heredado de su padre. Rutas de peajes y de paisajes infinitos
entre el triángulo delimitado por Dallas, Houston y San Antonio. Mientras conducía,
sacaba las cuentas pendientes que tendría que haber hecho la noche anterior, a
la vez que atendía el teléfono móvil a gritos. Nick ya estaba acostumbrado a
los pensamientos simples. Todavía le quedaba algo del gusto por las palabras,
pero ya estaba acostumbrado a una vida con pocas inquietudes. En fin, era lo
que se dice (no se sabe muy bien por qué) un ejemplo de hombre sano, un tipo
sencillo, sin grandes problemas.
Aquella tarde volvía a Dallas desde Waco por
la autopista 35; después de Hillsboro, cogió la 35 Este y decidió que en la
primera estación de servicio que viera antes de llegar a Milford pararía a
tomar algo y repostar el viejo Chevy, pero no fue hasta poco antes de llegar a
Forreston que vio el primer bar decente con gasolinera. Se dirigió hacia
el primer surtidor y con dos maniobras aparcó junto a él. Salió del coche, pasó
la tarjeta de crédito por la ranura y llenó el depósito mientras caían las
primeras gotas de lo que sería al final una tormenta frustrada. Miró alrededor girando
rápidamente la cabeza a un lado y a otro como hace un depredador buscando a su
presa para ver dónde podía dejar el coche, mientras tomaba algo en el bar. Vio
una decena de grandes camiones aparcados en línea en el lado más apartado del estacionamiento
y una treintena de coches donde destacaba un reluciente Mercedes Cabriolet
celeste bajo unos soportales de un estilo inexplicablemente neoclásico, además
de poco prácticos por el gran espacio que ocupaban las grandes columnas de
falso mármol rosa que sostenían el techo, también de un moderno y extraño
diseño retrofuturista o neopretérito. Decidió aparcar el coche en
uno de aquellos pórticos, pero lo más alejado posible de aquel Mercedes Cabriolet
estupendo: las comparaciones con su viejo Chevy le parecían innecesarias.
Justo al salir del coche, después de aparcar,
el neón con el nombre del bar se encendió: A Stone’s Throw Away Rest Area.
La noche estaba a punto de caer y la lluvia arreciaba.
Dos
Dentro de la cabina de uno de los grandes camiones
aparcados en línea, un enorme GMC plateado, se encontraba Brandon Sanderson
junto al dueño del camión, Bruce Jones.
—Es pronto todavía, Clarisse no sale hasta las
ocho —dijo Brandon.
—Más que suficiente, tenemos tiempo de sobra.
—No sabía si hoy vendrías.
—Siempre vengo los jueves.
—Ya, pero con esta lluvia pensé que a lo mejor
pasabas de largo.
—Nunca dejaría pasar un buen polvo.
Brandon y Bruce se conocieron por medio de Camioneros
en ruta norte, un blog para contactar con camioneros gays y admiradores de
la zona. Hacía ya un par de años que se veían todos los jueves en el
estacionamiento de aquella área de servicio.
—Bueno, ¿qué?
Bruce se sacó la polla y Brandon se abalanzó
hacia ella y comenzó a mamársela.
—¡Wow, mucho mejor que una mujer! —exclamó
Bruce.
—¿Mmm?
—Toma, he traido popper.
Brandon cogió la botellita y esnifó.
—¡Yeah! —gritó Bruce
Tres
Dicterios a un gran literato era el título en relieve del
libro que ella estaba leyendo en una de las mesas del bar. Era una de esas
ediciones baratas en formato de bolsillo de best sellers de temporada, uno de esos libros que se
compran para distraerse un rato y después se tiran a la basura o se prestan a
nuestros peores enemigos. Ella estaba sentada en una supuesta mesita decó junto a una supuesta vidriera modernista desde
donde se podía observar el ajetreo de coches mojados y sedientos de gasolina.
Cuando Nick entro al bar, enseguida le llamó la atención aquella mujer vestida
exquisitamente. Después de unos segundos la reconoció: el cabello lacio color
manzanilla, ahora más corto; boca de labios gruesos, tentadores e infinitos,
debajo de una nariz griega imperfecta pero sin poder ser de otra manera; pechos
delicados debajo de un jersey de hilo malva... Era ella: Phoebe Collins.
Nick la observaba desde la barra. Pensaba que Phoebe leía como siempre: impresionable,
excitada, decidida, rápidamente, mientras sus ojos saltaban de un lado a otro
de la página, sus dedos acariciaban las páginas de aquel libro como si fueran
el teclado de un ordenador portátil.
Nick decidió sentarse en una mesa que acababa de quedar libre contigua a
la de ella. Cuando estuvo junto a Phoebe,
notó que ya no seguía usando el mismo perfume, sino uno más sofisticado y
seguramente más caro. Cuando Phoebe se percató de que la estaban observando,
giró la cabeza hacia la vidriera modernista y fingió mirar afuera a través del
emplomado.
—¿Phoebe?
Ella sonrió al reconocerlo; a Nick, su sonrisa le pareció igual que el
brillo del sol del mediodía sobre un bruñido cañón del rifle de un cazador de
coyotes en medio del desierto. Nick creía que los saludos de Phoebe siempre
tenían ese efecto: parecía que lo esperaba desde el principio de los tiempos y
que era feliz por haberle encontrado, al fin. Siempre era así para Nick.
Phoebe invitó a Nick a sentarse con ella y al momento se presentó,
impaciente, una camarera con gorrito y delantal rojos. En su pecho colgaba una
tarjeta identificativa donde podía leerse Clarisse Sanderson.
—¿Tomarán algo más? —preguntó, mientras miraba el reloj de su muñeca.
Phoebe negó con la cabeza y Nick pidió un Ocean Spray de grosellas.
Clarisse apuntó con indiferencia en su libretita de comandas y se dirigió con
desgana hacia la barra.
—¿Ocean Spray? —se sorprendió Phoebe.
—Ya ves —sonrió Nick, mientras se arrepentía de no haber pedido algo más
fuerte (más varonil, pensó en realidad).
—¡Ni que estuviéramos en Massachusetts! —dijo riendo Phoebe.
Nick le contó que ahora trabajaba como representante de productos para el
hogar de una fábrica de Arlington y que tenía un viejo Chevy aparcado afuera repleto
de folletos de batidoras, aspiradoras y robots de cocina. Le contó que se
dedicaba a eso desde hacía siete años, que le iba bien, y que le gustaba recorrer
los pueblos de medio Texas a través de las autopistas desiertas en medio de la
nada. Le mintió y le comentó que aquella estación de servicio donde se
encontraban estaba en su recorrido habitual, y casi siempre paraba a comer algo
y a distraerse un poco.
—¿Distraerte?
—Bueno, sí…
Después de estar unos cinco minutos hablando, Nick pensó que Phoebe no le
había preguntado si había terminado la carrera de letras y se imaginó que, de
todas formas, a ella no le importaba lo más mínimo. Ella le contó que era
licenciada en Economía y que, gracias a un familiar muy influyente, entró sin
problemas a trabajar como ejecutiva en Wells Fargo y que ahora volvía de pasar
un fin de semana en Waco, pues estaba interesada en comprar una casa para el
verano a orillas del lago. Nick Pensó que ella ganaba unas veinte o quizás
treinta veces más que él, y que había un solo Mercedes Cabriolet en el
estacionamiento, un Mercedes Cabriolet celeste que él había visto con envidia
al llegar, y que no tenía que preguntarle a ella para saber de quién era.
—¿Todavía sigues escribiendo cuentos, Nick?
—Sí, a veces —fue la escueta respuesta de Nick, pues no quería explicarle
a Phoebe que ningún editor del medio oeste se había interesado jamás en
publicarlos.
—A veces —repitió ella.
—Dicterios a un gran literato —susurró Nick con la vista clavada en el
título del libro de ella.
Phoebe chasqueó la lengua. Nick levantó la mirada y ella sonrió. La luz
crepuscular y la lluvia tras la vidriera modernista
ofrecían a Nick una imagen de Phoebe de tigre bengalí.
—¿Por qué no te vas a New York? Seguro que allá hay más oportunidades
para los escritores.
—Sí, tendría que ir, a ver qué pasa...
Los dos se quedaron en silencio, ambos sabían perfectamente que él nunca
iría a New York. Lo sabían desde que los dos eran estudiantes y hacían planes
distintos para el futuro, tirados en la misma alfombra llena de libros e
ilusiones. Durante aquel silencio incómodo, Nick iba a decir algo sobre el
Ocean Spray y Massachusetts, un comentario que en el momento de pensarlo le
parecía gracioso, pero de repente decidió que no lo era en absoluto y permaneció
mudo. La noche seguía cayendo poco a poco y la lluvia, que nunca llegó a ser la
tormenta que se presagiaba poco antes, paró en seco. Los coches mojados iban
saliendo y entrando del aparcamiento con una extraña y cortés coreografía. Nick
pensó que no le había dicho nada sobre su vida personal y que Phoebe tampoco le
contaba nada de la de ella. Entonces, empezó a hojear Dicterios a un gran literato, que seguía inmóvil desde que ella lo
dejara sobre la mesa, y se imaginó en New York escribiendo libros como aquél,
llenos de tíos guapos y tías guapas, ganadores y triunfantes, elegantes campos
de cerezos en flor, refinadas copas de vino tinto con bouquet extraterrestre, y melocotones y fresas con nata surcando los
cuerpos de los personajes protagonistas.
Phoebe quiso enseñarle un pasaje del libro y Nick musitó algo incomprensible.
Sus manos se rozaron. Habían vivido ocho meses juntos en un pequeño apartamento
en Fort Worth, en las afueras de Dallas, pero en aquel instante en que sus
manos se cruzaron, Nick descubrió que seguía sintiendo por ella lo mismo que el
primer día que Phoebe le dejó entrar en su cama para que le leyera al oído uno
de sus cuentos de misterio.
Cuatro
Nick dejó el dinero de la cuenta sobre la mesa, ayudó a Phoebe a ponerse
la chaqueta, la cogió del hombro y se encaminaron hacia la salida. Al pasar
delante de la barra, Nick se despidió de la camarera de gorrito y delantal
rojos con un alegre ciao. Clarisse no
contestó, se limitó a mirar el reloj calculando cuánto tiempo de hamburguesas y
Cocacolas le quedaba todavía para el cambio de turno y poder irse a su casa y
follar con Brandon.
Los camiones del aparcamiento parecían intactos, mientras que en los
estacionamientos, bajo los pórticos, había algún que otro coche nuevo, pero
muchos más espacios vacíos que antes.
—¡Hasta el jueves, Bruce! —gritó Brandon mientras se dirigía al Stone’s Throw Away para recoger a su
esposa.
—¡Yeah! —se oyó decir desde dentro de la cabina del GMC plateado.
Pasaron de largo el Mercedes Cabriolet celeste sin que Phoebe dijera nada
y subieron al viejo Chevy de Nick. Él puso en marcha el motor y accionó el
limpiaparabrisas para quitar las gotas de agua que habían quedado en el cristal
tras la lluvia. Después, puso rumbo hacia el primer motel que encontraran.
Ambos permanecían callados. Ella apoyó la cabeza sobre el hombro de Nick.
Dentro del coche hacía un calor confortable. Nick puso la radio y sonó “Little Lover’s So Polite”, de Silversun
Pickups. Nick se animó y rompió el silencio.
—¿Te acuerdas de cuando queríamos casarnos, Phoebe?
Inmediatamente, Nick supo
que no tenía que haberlo preguntado, y que hay cosas en la vida que ya pasaron
y que volver a ellas no tiene ningún sentido. Phoebe quitó la cabeza del hombro
de Nick y clavó sus ojos en él. Ahora no sonreía. Parecía que iba a decir algo,
pero en ese momento un pájaro se estrelló contra el parabrisas. Un
ensangrentado borrón de plumas y huesecillos empañó el cristal en la esquina
superior derecha del parabrisas. Nick intentó quitarlo con el limpiaparabrisas,
pero estaba fuera del alcance de las escobillas. Ella no decía nada y él pensó
en improvisar algo, pero no se animó a decir nada; sólo pensaba que Phoebe
estaba más guapa que nunca y que tenía que decírselo, pero no quiso meter la
pata otra vez. Nick volvió a pensar en Dicterios
a un gran literato, en New York y en la antipática camarera de gorrito y
delantal rojos, mientras en la radio sonaba A
New Jerusalem, de Mark Hollis. Durante un buen rato ella se quedó mirando
absorta el asfalto vacío de la carretera, en medio del nada hospitalario
anochecer que les rodeaba en aquel campo húmedo cruzado de carreteras
secundarias, sin sospechar que dentro de muy poco, otro pájaro impactaría en el
cristal delantero del viejo Chevy y que no sería el último.