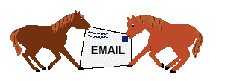Al salir
del trabajo, decidí ir al Museo de Historia Natural. Se me ocurrió acercarme,
porque hacía poco que habían llegado desde Tasmania los huesos de un enorme,
terrorífico y desconocido animal carnívoro. Ese iba a ser un buen tema para la
carta que quería escribirte desde hacía tiempo. Desde junio que no te escribo.
Eran
casi las siete. La tarde era fría para un día de mayo, pero estaba bien
abrigado. Ya sabes que nunca podré aclimatarme a estas latitudes y siempre voy
con el doble de ropa que los demás habitantes de esta ciudad inhóspita y gris.
Soy friolero, nunca me acostumbraré a este aterimiento.
Los
negocios me cerraban las persianas de hierro en la cara a cada paso que daba.
Andaba con la sensación de llevar la noche conmigo mismo mientras caminaba o
que la noche era algo que me seguía exclusivamente a mí, por la espalda, como
una capa oscura que a cada paso se agrandara más y más, hasta llegar a una envergadura
inimaginable pero sentida.
A medida
que avanzaba, me convencí de que, cuando llegara al museo, estaría cerrado;
pero en mi reloj todavía no eran las siete. Comencé a andar contra el tiempo,
con pasos briosos, conteniéndome de no alcanzar un trote, porque tampoco era
cuestión de hacerme notar en público. Siempre trato de no hacer algún disparate
que me saque de mi cómoda y aliviada existencia desapercibida.
Cuando ya empezaba a faltarme el
aliento, doblé una esquina y allí estaba el Museo de Historia Natural. Fue un
encuentro brusco, violento. Ante mí, una plazoleta moderada, pero demasiado
pequeña para alojar el enorme edificio de exposiciones, que se desparramaba más
allá de los contornos de la glorieta, la cual perdía toda posible peculiaridad,
y ganaba en insignificancia y vulgaridad, a pesar de que no era así, en
absoluto. No era la primera vez que la veía; por eso, me sorprendió aquella extraña
e inarmónica visión arquitectónica.
Tras el
impacto, busqué con la mirada el acceso al museo. Afuera, a un lado, había una
cabina acristalada en donde se sacaban las entradas. Esperé un momento antes de
acercarme, pues después de la caminata, me encontraba un poco agitado y mi
cuerpo transpiraba secretamente bajo la ropa. Pero me di cuenta de la hora que
era y corrí a sacar la entrada antes de que fuese demasiado tarde.
Me asomé
al ventanuco. En el interior, una señora me miró con cara de nada y posó una
mano en el talonario amarillo de boletos a medio usar. Y así se quedó, sin
decir nada. Como no parecía dispuesta a hablar, lo intenté yo. “Una entrada,
por favor”, le dije en el tono más serio y neutro que pude. La mujer giró la
cabeza para mirar un reloj que tenía detrás. Luego me miró a mí, que para ella,
seguro que no era más que un visitante inoportuno e impertinente. “Estamos a
punto de cerrar”, me dijo, con un tono más neutro que el mío, mientras rasgaba
un boleto del talonario y siguió diciendo algo, pero ya no le presté atención.
Le di el dinero y cogí la entrada de sus dedos. Recogí el cambio, arrastrándolo
hacia el borde de la repisa con una mano, para recogerlo con la otra, sin
mirarla ni darle las gracias. No podía demorarme más.
De
pronto, sin saber cómo, me encontré dentro del vestíbulo del museo. Qué había
pasado y cómo había llegado hasta allí se han borrado de mi memoria.
Simplemente, tomé conciencia de que estaba adentro, porque, como sabes, el aire
que se respira en los museos siempre es diferente. Me pregunto si debo
preocuparme por esta falta o lapso de gnosis.
El silencio
me intimidó un poco. Había cuatro o cinco personas que caminaban con mucho
cuidado, muy vueltos hacia dentro, alrededor del vestíbulo de entrada, entrando
y saliendo, y volviendo a entrar en alguna de las salas, como si no supieran
qué hacer con el tiempo que se les ofrecía y que, indudablemente, allí, pasaba
de diferente manera.
Me di
cuenta de que todavía tenía el dinero del cambio en la mano. Traté de calcular
si era correcto y, entonces, de pronto, me vino a la cabeza una imagen del
pasado: estaba en el colegio estudiando las fracciones. Sería quinto o sexto
curso, y no comprendía por qué se debía hacer tal cosa, ni para qué. Recordé
cómo la maestra intentaba explicarse por medio de porciones de tartas y quesos,
o traslaciones de agua de una jarra a otra. Yo no la veía como a una maestra de
escuela, sino como a una maga o malabarista.
Salí del
recuerdo con la satisfacción de haber hallado
un fragmento del pasado que nunca había recuperado hasta aquel instante.
Durante los últimos momentos en que duró la ilusión de ese recuerdo (el frío
húmedo del aula; el olor sintético que despedía la rayada bata de tergal, como
a polvo y a uno mismo y a algo más que no podría ahora definir; la distribución
geométrica de los pupitres; la nuca de los niños que se sentaban delante de mí
y cuyos rostros ya he olvidado), hice el esfuerzo de mantenerlo para futuras
ensoñaciones, pero no supe qué hacer para lograrlo. Pensé que, cuando me empeñaba en algo, nunca lo
conseguía. Y recordé, también, cómo mis compañeros de clase intentaban
enseñarme a mover las orejas, pero no pude entender cómo provocar los
movimientos necesarios. Me explicaban que el truco era que las orejas no se
movían directamente, sino que eran ciertos músculos de debajo de ellas y un
poco atrás, en los que nunca pensábamos. Nunca pude localizarlos.
Entré en
una sala en penumbra, y cuando los ojos se acostumbraron a la luz, ya estaba,
sin duda, de vuelta en el mundo real: allí, delante de mí, estaban los huesos
del enorme, terrorífico y desconocido animal carnívoro.
Sentí un
gran interés; de inmediato, decepción. Alrededor de los huesos del animal
habían levantado un gran andamio de metal, del que colgaban unas cortinas de
plástico no del todo transparentes. Algunas partes del ensamblado óseo estaban
tapadas. Eso debía ser lo otro que me había dicho la taquillera al
comprar la entrada. Los andamios anulaban la vista del fantástico esqueleto. Era
como si lo importante no fuera el animal, sino los andamios. Sentí rabia por no
poder admirar tranquilamente la morfología del animal. Tuve la sensación de
estar observando una de esas instalaciones modernas que nunca he podido
entender. El poder, lo que llamaba la atención en aquella sala, eran los
andamios. Por supuesto, no había nadie trabajando en ellos.
El
conjunto de barras que rodeaba a la armadura animal daba una sensación de irrealidad,
como el paisaje que pudiera quedar tras una explosión nuclear o como si lo que
estaba viendo lo hubiesen traído de un sueño del pasado. Al menos, eso pensé en
aquel momento.
En la
sala había tres personas más. Una chica sentada en el suelo dibujaba con
carboncillos lo que pudiera haber sido aquel animal de Tasmania. Añadía carne
en cada hueco y vacío intercostal. Decidida, tiraba líneas aquí y allá,
sombreaba y punteaba. Imaginaba el animal.
Mientras
tanto, un vigilante que había detrás de ella estiraba el cuello cada tanto para
espiar el progreso del boceto por encima de su hombro. A cada rato, la chica se
corría el pelo detrás de la oreja; lo tenía lo suficientemente corto como para
que se saliera constantemente de su lugar. Cuando eso pasaba, el pelo le tapaba
un lado de la cara como una cortina. Era bastante guapa, a mí así me lo
parecía, y tal vez eso era lo que buscaba ver el vigilante y no el dibujo.
La otra
persona era un señor viejísimo, encorvado como un signo de interrogación.
Estaba de pie en medio de la sala, frente a la construcción de huesos del
singular animal, mirando a través de unos binoculares. Lo observé a placer un
rato y tuve una sensación poco familiar. El viejo me parecía extraño y no supe
explicarme por qué, no obtuve ninguna pista que me explicara aquella sensación
tan rara que sentía. Sencillamente, era un señor viejo que miraba con unos binoculares
en un lugar cerrado. Un hombre antiguo además de viejo, pensé, que venía de un
pasado muy profundo y recóndito, que miraba a través del binóculo como si
quisiera buscar la manera de crear una enorme distancia que lo separara de los
demás que estábamos en la sala y, por el contrario, lo acercara a él a Tasmania
y su exótica vida. Me pareció un tema para un cuadro: Viejo que mira con quevedos
el esqueleto de un animal rodeado por andamios. Instintivamente, miré a la
chica, que dibujaba con carboncillos.
El tiempo me pareció errado.
Dentro del museo, el tiempo no era igual o así lo apreciaba yo. Miré el reloj y
apenas habían pasado tres minutos, pero estaba seguro de que había estado allí
por mucho más tiempo. Alrededor del motivo de mi visita, aquellos andamios. Quizás
todavía no habían terminado de ensamblar todos los huesos y por eso permanecía
la insidiosa estructura metálica, hasta quien quiera que fuese terminara el
intrincado trabajo de acoplarlos. Pero no era solo el andamio lo que me turbaba.
Detrás de mí, colgado en medio de la
pared blanquísima, había un extintor rojo, nuevo, reluciente, con el precinto,
palanca y anilla en su lugar. Antes que disimularlo, parecían haber hecho lo
posible para que destacara: un punto rojo en el centro de una pared
completamente blanca. Cuanto más miraba el objeto bermellón, más me parecía el
eje de algo, cada vez más fundamental. Me pareció un instrumento diseñado para
sostener la pared y no al revés. Pensé que, en caso de incendio, sería mejor
dejarlo ahí donde estaba; tenía algo de centro del universo y no sabía muy bien
por qué, si se sacaba de su lugar, todo el museo se vendría abajo.
Damián. Me
llegó de repente a la cabeza. Damián.
La chica
que dibujaba interrumpió un momento su labor y me miró. Entendí que había dicho
el nombre en voz alta. Algo me resultó muy incómodo, pero en aquel momento no
pude definirlo. Cuando volví a posar la mirada en el extintor que sostenía el
universo, la ilusión y el recuerdo de Damián empezaron a recuperarse. “Claro,
Damián”, pensé.
El mismo
olor sintético de la bata rayada, aquella nuca que ahora comenzaba a tener
rostro, algún momento colegial todavía impreciso... Estaba claramente
sosteniendo la mano de un niño nuevo: Damián. Me sorprendía sentir la mano de
Damián como cualquier otra mano. Mi objetivo era que Damián mantuviera la vista
al frente, concentrado en lo que había que hacer, que era caminar en fila sin
soltarse y sin hablar, cuando nadie más ni siquiera lo intentaba.
El
incendio no era real. Era un juego o eso nos dijeron. Estábamos jugando, todo
el colegio jugaba, pero el sonido de la alarma era real. Salíamos en fila de
dos en dos, agarrados de la mano... Como mucho, sería en cuarto o quinto curso,
no podía haber ocurrido después, pues no hubiéramos ido de la mano. Por encima
de las cabezas de los niños, veía a la maestra. Caminaba de espaldas por el
pasillo, delante de nosotros, de cara a nosotros, y no nos quitaba ojo. Nos
gritaba para que saliéramos en orden y en silencio tras ella. El pasillo entero
me aturdía; todas las clases estaban afuera, a lo largo del pasillo. Todos
gritaban y reían. Nadie se estaba quieto. Unos empujaban a otros. Mientras
tanto, la ensordecedora alarma no para de sonar. Los gritos de la maestra,
tampoco. Cuando miré a Damián, me sorprendieron la dureza y la gravedad de su
rostro. Miraba callada y exclusivamente al frente y su boca era apenas un
puntito. Era el único que iba así, tan concienciado y concentrado en las
instrucciones. Yo giraba la cabeza a un lado y a otro para comprobar a los
compañeros que tenía alrededor, les llamaba la atención, soltaba algún grito
disimulado o una risa. Realmente, me sentía un poco incómodo, porque de entre
todos mis compañeros de clase, justo a mí me tocó ir con Damián, el nuevo.
La fría mano
de Damián se ajustaba cada tanto y con firmeza a la mía. Cuando yo intentaba
soltarme un poco de su mano, él apretaba con más fuerza.
Nadie
había jugado mucho con él, porque no sabía o no quería hablar. Llegó a mitad de
año con dos hermanas mayores que él, una en sexto y otra en octavo. Una vez, Damián
llevó al colegio un juguete extraño, algo que nunca habíamos visto. En el
recreo, lo tenía dentro de una caja impresa con dibujos de colores que parecían
letras o signos chinos. La foto sugería algún tipo de nave espectacular con
luces. Todos salimos detrás de Damián y él se detuvo en el rincón del patio que
siempre usábamos nosotros. Hizo un gesto serio, adulto, y sacó con excesiva
ceremonia el juguete de la caja. Nunca vi lo que era, porque los demás se
abalanzaron y tres o cuatro trataron de quitárselo de las manos, para probar
qué cosas extraordinarias podía hacer la nave, o lo que fuera que fuese aquel
juguete. Damián empezó a gritar; unos chillidos que no querían decir nada. Eran
sólo eso: gritos. Uno de los niños corrió con un pedazo del juguete en la mano,
una especie de cubierta cóncava y transparente, que tiró por ahí después de un
rato, cuando comprobó que no le servía para nada. Después, jugamos unos al
fútbol y otros a las canicas. Damián se fue llorando con la caja vacía y nunca
más trajo nada. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a que Damián estuviera
siempre por ahí, por su cuenta, jugando, solo, a cosas que no entendíamos, con imaginarios
robots extraños o inexistentes cartas desconocidas. Cuando alguien se acercaba para
verlo jugar, unas veces, Damián no decía nada, y otras veces, pasaba de largo y
pronunciaba alguna palabra extravagante como para invitarte a ser raro como él.
Íbamos
de la mano a través de un fuego imaginario. Al lado nuestro pasó la clase de
octavo completa, que gritaban y empujaban todavía más que nosotros, que éramos
más pequeños. Su maestro movía los brazos y lo que decía no se escuchaba por el
ruido. Uno de los chicos de octavo salió corriendo, rompiendo las filas. Dos
más lo siguieron. Entonces, giré la
cabeza y miré a mis compañeros de clase que había detrás de mí y de Damián.
También se desbandaron y corrieron tras los de octavo. La alarma no dejaba de
sonar. Salieron corriendo como indios, con una vocal pegada a la boca, como
sirenas humanas. Le solté la mano a Damián para seguirlos, pero cuando intenté
ir hacia adelante, Damián no me había soltado a mí. Empecé a tirar, sin éxito,
pues sólo pude desplazarme un par de metros. La maestra se dio la vuelta para
ver a los cuatro de mi clase que se le habían escabullido entre las demás filas
de otros cursos.
Yo le
gritaba a Damián que me soltara, pero él no me hacía caso: me agarró del brazo
con la otra mano y no sé qué movimiento hizo, pero de golpe yo estaba de vuelta
en la fila. El maestro de la clase de octavo salió corriendo para traer a los
que se le habían escapado, y nuestra maestra, ahora controlaba cuatro filas de
chicos en vez de dos. Entonces, la mirada de ella y la mía se cruzaron en el
momento justo que yo intentaba librarme de Damián. No sé qué vi, qué mensaje me
envió ella a través de todo el ruido, pero me asusté.
Cuando
nos inmovilizaron a un lado del pasillo, todavía estaba llorando. No sabía cómo
habíamos llegado ahí. La maestra contaba las parejas de nuestra fila con los
dedos índice y corazón en uve. Los que se habían escapado ya estaban de vuelta
en su lugar, intentando no reír, con fingida cara seria. Yo sabía que el
simulacro de incendio había sido un fracaso.
Me sequé
los mocos con todo el antebrazo cuando la maestra llegó a mí. “¿Dónde está
Damián?”, me preguntó, abriendo mucho los ojos. Miré a un lado, no estaba. Miré
al otro lado, no estaba. Después me miré las manos. Damián no estaba. Yo era el
único que se había quedado sin pareja. Así que empecé a llorar.
La
maestra empezó a gritarme, a exigirme, a demandarme...
Yo no
sabía. Solo lloraba.
Cuando
todo terminó, Damián no apareció. Tampoco los policías lo encontraron más
tarde. Me preguntaron muchas cosas durante muchos días, pero Damián nunca
volvió. Nunca llegó a salir del incendio.
Me
descubrí en la sala del museo de golpe, aturdido, ansioso, con la mirada fija
en una de las barras del andamio. La chica seguía con su dibujo, pero hablaba
de algo con el vigilante, sentada y de espaldas a él, sin levantar la vista del
cuaderno de dibujo. Las palabras de aquella conversación retumbaban demasiado
en toda la sala. El viejo de los anteojos se mantenía en la misma posición como
una estatua o como si estuviera sometido a algún experimento espacial-temporal.
Me preguntaba de dónde había venido el recuerdo de Damián.
Traté de
regresar a la realidad y observar el animal de Tasmania, pero las líneas horizontales
y verticales trazadas por las barras del andamio me distraían del esqueleto y
mi mirada se desviaba hasta ellas sin remedio. Tal vez eso fuera lo que miraba
el viejo de los binoculares, que todavía no se había movido: cada tornillo y cada
codo de aquella estructura. Algo en esa composición (huesos y metal) era
incoherente. Más aun, me provocaban una especie de cortocircuito. “Lo
incoherente”, me dije, “es que no puedo separar una de otra”. Pero no era
exactamente eso. Seguí mirando el andamio, hasta que entendí que esas barras
tenían algo que ver con la presencia del extintor en la pared que había a mis
espaldas. Las barras del andamio tenían su propia manera de imponerse, de comerse
lo expuesto, que debería ser lo importante. Mi mente empezó a embotarse. Se me
ocurrió que, de alguna manera, el andamio me llamaba más la atención, porque el
esqueleto del animal de Tasmania era un reclamo, un anzuelo, una trampa en la
cual había caído. Había algo terriblemente errado en aquella sala. Algún error
peligroso, porque, por otro lado, parecía de lo más natural. “Si uno se
acercaba a la taquilla del museo, sacaba su entrada, caminaba un rato por las
salas de exposición y luego se iba a casa a cenar, satisfecho con haber visto
los huesos del animal de Tasmania, tal vez a escribir una carta después de una
comida frugal, entonces uno nunca se daría cuenta de que algo estaba mal”,
pensé para mí mismo. Pero si bien yo había entrado al museo exactamente con esa
intención, algo había pasado, algo me había pasado, y era imposible no ver los
contornos enormes de ese error, pero sólo los contornos. En el fondo, el
andamio también se exponía disimuladamente, lo que no quería decir que fuera
menos importante. El andamio simulaba no ser más que un aperitivo y que yo no
era más que un visitante irritado por la presencia de aquellas barras
metálicas...
Pasé la
mirada por el viejo de los binoculares, por la chica que cerraba su cuaderno de
dibujo y por el vigilante. Los tres estaban en la misma posición espacial. No sabría
decir si estaban un poco más exentos de todo. A diferencia de lo que podía
pasar cualquier otro día, nadie se movía de su lugar, eran estatuas eternamente
vueltas hacia dentro, que nunca llegarían a explicarse el espanto que es el
tiempo o el error de aquel lugar. Tal vez fueran actores.
CONSANGUÍNEOS
DE AQUÍ A LIMA
VORÁGINE
DINOSAURIO