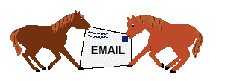Para que desde un principio delimiten la magnitud
de lo que voy a contarles y después no digan que les llevo a engaño, sepan que
desde que Martti Ahtisaari pudo distinguir las luces de las sombras, o sea,
desde que vio los peces de colores suspendidos sobre su cabeza moverse en un
vacío que no comprendía, fue, como digo, en aquel momento, cuando en su pequeño
cerebro se posó, para no marcharse nunca más, la quietud de la ataraxia. Martti
dormía plácidamente una mañana de no importa qué mes ni año, cuando una ligera
brisa entró por la ventana abierta de su habitación. De no ser por los hilos
que los sujetaban, aquellos indefinidos peces de colores hubieran nadado por el
aire a través de la imperceptible lluvia ácida, que como un sutil veneno, impregnaba
la vida de toda la región. Su madre, Tarja Halonen, intentó arreglar su
despiste de manijas y cerrojos, e irrumpió como un reno salvaje en la
habitación del bebé para cerrar las enemigas hojas de la ventana, que la
apuntaban, de par en par, como la culpable de cualquier mal que pudiera afectar
a su hijo. Ella no tenía la culpa, pero llegó demasiado tarde. Martti ya había
abierto los ojos y observaba aterrorizado los salmoncillos de papel moverse
involuntariamente, convirtiéndose en tiburones que dentelleaban su corazón y acotaban su razón entre unos
límites tan concretos y únicos como su propia vida, como esta historia. No fue
por la conversión de los peces de contracorriente a animales marinos de bajo
fondo. Tampoco la brisa helada. Para que me entiendan, fue la luz de un pez
abisal lo que trastocó el ser de Martti. El movimiento. La serenidad rota. La
tranquilidad perturbada por lo imprevisible... Tarja Halonen lo intuyó. Quitó
la tachuela amarilla que un mes atrás ella pensó que serviría de sol. Un sol
visto desde las profundidades oceánicas. Una tachuela amarilla clavada a un
techo azul por la que descendía un hilo transparente que se bifurcaba,
caprichoso, con la ayuda de finos alambres, que a su vez chorreaban otros
hilos. Era como una cascada de lágrimas insensibles acabadas orgánicamente. El
final de los hilos atravesaba el papel de los cuerpos, quizás demasiado planos,
de los peces de colores. En definitiva, Tarja quitó el móvil suspendido sobre
la cuna de Martti y salió de la habitación. Después, cuando esperaba en vano a
que su marido volviera, Tarja lanzó la araña infantil en el suelo del salón y
lloró más lágrimas que hilos desparramados, mientras las ramas de los abedules
plateados golpeaban, furiosas, los cristales e impedían que oyera su propio
llanto. Ajena a todo lo que no fuera su propio dolor, su hijo Martti continuaba
sufriendo desde su habitación, mientras veía el movimiento de los árboles a
través de la ventana, ya cerrada. Vaïnö Sillampää, su padre, jamás volvió.
Desde aquel día de tormenta y separaciones, Tarja no pudo acunar a su hijo. Las
oscilaciones de la cuna eran como una marea violenta en el sentir de Martti,
una mar brava que lo ahogaba y no le dejaba respirar. No toleraba el movimiento
y Tarja tuvo que serenarse paulatinamente hasta parecer una estatua viviente.
Durante años estuvo andando despacio para no alterar a su hijo, culpable por la
ausencia del padre que no quiso saber más de ella. El tiempo se asentó, sumiso,
en la vida cotidiana de ambos hasta que de tanta tardanza, de tanta parsimonia,
de tanto silencio y vida pausada, Tarja murió mientras dormía en la quietud de
un sueño sedentario. A la mañana siguiente, cuando Martti vio el cuerpo inmóvil
de su madre sobre la cama, tuvo una sensación de perfección que hasta entonces
nunca había tenido. En aquel mismo momento, Vaïnö Sillampää murió, aún más,
dentro de su propia muerte, cuando vio, como sólo un muerto puede ver, lo que
hacía su hijo. Acabó por hundirse en las oscuras aguas del lago que lo acogió
quince años atrás, el mismo día en que Tarja descolgó los peces suspendidos sin
saber que su marido se congelaba mientras pensaba en ella. Aquella fue la
primera vez…
LA CHICA QUE LLORABA TROCITOS DE MADERA
La ópera de Händel estaba siendo estupenda. Ella no
quería llorar, y menos aún trocitos de madera. Pero era tanto el dolor y era
tanta la desdicha que veía (y oía) en el escenario, que por mucho que intentara
reprimirse, acabaría haciéndolo al final de la función, mientras se tapaba el
rostro con el abanico semiabierto. Cuando acabó el clamoroso aplauso y cesaron
paulatinamente los exaltados bravos del público, Perlita, que así se llamaba la
chica, cerró bruscamente el abanico con un enérgico golpe de muñeca y suspiró
mientras bajaba la cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de la cantidad de
virutas que había en su regazo y se las sacudió rápidamente ayudándose con las
puntillas del borde del abanico. ¡No podía creer que hubiera llorado tanto!
–Señorita, no tenga vergüenza. Yo también he llorado
–oyó Perlita que alguien le decía.
Perlita dio un respingo y giró la cabeza a un lado y
a otro. A su izquierda, a lo largo de siete butacas, reposaba un gran cocodrilo
con monóculo.
–Perdón, ¿le conozco? –entornó los ojos Perlita.
–No, no me conoce –le contestó el cocodrilo–, es que
no he podido evitar verla llorar y creo
que es algo de lo que no tiene que avergonzarse.
–Déjeme en paz. ¿Qué le importa a usted si lloro o
dejo de llorar? –intentó zanjar Perlita la conversación.
–La he visto llorar trocitos de madera y me ha
llamado la atención. Usted debe sufrir mucho cuando llora, ¿verdad? –se
interesó el cocodrilo, amable.
–Pues a mí me llama la atención ver a un cocodrilo en
El Liceu –le contestó despectivamente Perlita, mientras abría el abanico
(Raasshhh) de un manotazo.
–¿Y por qué no? Tengo derecho. Mi dinero me ha
costado –le replicó el cocodrilo.
–Y a mí –dijo Perlita, abanicándose airadamente–. Y
de derechos, mejor no hablar –continuó, quitándole la mirada y mirando hacia el
techo.
–Bueno –se quitó el monóculo el cocodrilo–, fíjese
que me ha costado siete veces más que a usted –sacó un pañuelo blanco de uno de
los bolsillos de su frac–. He tenido que comprar siete asientos y usted sólo
uno para poder ver la representación –limpió el monóculo con el pañuelo–. Eso
dice mucho de mí. Realmente, tiene que interesarme mucho una obra para
semejante gasto, ¿no cree? –volvió a ponerse el monóculo.
–Lo que yo crea o deje de creer no es asunto suyo.
Ahora, si me permite–Perlita hizo ademán de levantarse de la butaca, pero por
alguna razón, no lo hizo.
–Señorita, no se ponga usted así. Yo sólo quería
solidarizarme con usted, pues le creía una persona sensible –dijo el reptil con
voz suave–. La vi llorando tan desconsoladamente al final del último acto que…
–Que, ¿qué? –le desafió Perlita.
–Bueno –intentó calmarla el saurio–, ya le dije antes
que yo también he llorado durante la representación y…
–¿Llorar? –cortó Perlita al cocodrilo– ¡No vaya usted
a comparar! Lo suyo no son más que lágrimas de cocodrilo. Sus lágrimas no valen
nada.
–Mis lágrimas y sus lágrimas, lágrimas son si se
lloran con el corazón –le dijo el cocodrilo a Perlita intentando llevar a buen
puerto la conversación.
–¡De ninguna manera! ¡Las mías son de madera! –le
contestó, mientras se daba golpes en el pecho con el abanico.
–Que yo sepa, nadie llora madera excepto usted y es
por eso que… –intentaba guardar la compostura el anfibio.
–¡Hum! –se cruzó de brazos Perlita y dio la espalda
al cocodrilo.
–Señorita, con todos mis respetos, me parece usted un
poco intransigente y caprichosa –se aventuró a decirle a la chica.
–Me da igual lo que pueda parecerle a un ridículo
cocodrilo con monóculo –le contestó Perlita en el tono más despreciativo que
pudo.
–Está visto que… –empezó a decir el caimán.
–¡Ande y váyase al Nilo, cretino! –le gritó Perlita
al cocodrilo, mientras se levantaba y le
daba en la cabeza con el abanico.
El monóculo del cocodrilo cayó al suelo y se rompió junto a las lágrimas
que Perlita se había sacudido al final de la función. El cocodrilo pensó:
“lágrimas de madera, lágrimas de cristal”. Perlita también pensó lo mismo. Los
dos se pusieron a llorar al unísono.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)