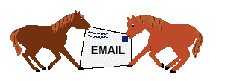-Perdón, ¿cómo me ha dicho usted que se llamaba?
-Alberto Hernández Esplugues.
-Y, ¿lo que me ha dicho es verdad?
-Totalmente.
-No me estará engañando...
-Eso, nunca lo haría; y mucho menos bromearía con algo tan serio. Ahora, si me permite, tengo que irme. Tengo otra mala noticia que dar y una novela a medio terminar.
A principios del 2008 (el 13 de enero, para ser más exactos), Alberto encontró encima de su escritorio la siguiente esquela:
Olga Figuerola i Nualart, vídua de Alberto Hernández Esplugues, ha mort cristianament a Barcelona, a l’edat de 87 anys, el dia 9 de setembre de 2006...
Alberto no recordó haberla visto antes y se preguntó cómo había ido a parar allí; pero no quiso darle importancia y salió del estudio para dedicarse a su pasatiempo preferido: el cultivo de lilas. Aquella tarde no le apetecía escribir.
Alberto decía que era escritor cuando le preguntaban a qué se dedicaba. Y no mentía; había escrito tres novelas: Sepan ustedes que no soy un caballero, de trescientas cincuenta y dos páginas; Con el agua hasta el cuello, de doscientas páginas, y la más ambiciosa, Por el camino equivocado, de casi ochocientas páginas. También había escrito centenares de poemas desde la adolescencia, de los que seleccionó setenta y cuatro para su poemario Mi vida al límite, el cual constaba de cuatro partes: Una rueda como volante, la primera, que trataba sobre los peligros que supone el azar en las relaciones con mujeres de rompe y rasga, de veinte poemas de no más de treinta versos; Sobran las noches, la segunda, sobre sus noches solitarias y melancólicas, de quince poemas de rima asonante y sesenta versos cada uno; Desfases y desacuerdos sublimes, veintidós poemas libres sobre la dualidad de las personas queridas, y por último, Amaneceres entrópicos, diecisiete poemas que trataban sobre su vida sexual. De toda la obra citada, nada fue publicado. Nada. Pero eso no quitaba que no fuera escritor; no remunerado, pero escritor al fin y al cabo. Realmente, Alberto se ganaba la vida dando malas noticias y, en sus pocos ratos libres (según él, cuando no se dedicaba a escribir ni a dar malas noticias), a cultivar lilas (no pavos o insípidos, ni gente insustancial, sino flores).
A Alberto lo llamaban para que dijera a la señora del abrigo de piel de zorro que, sintiéndolo mucho, ya no quedaban zapatos de color crema de la talla siete y, en los restaurantes, para comunicar a los matrimonios de mediana edad y aspecto dudoso que, si no tenían reservas, no les podían dar una mesa, pues todo estaba completo y en esos momentos nadie estaba tomando el postre... Por las mañanas, en el centro comercial, tenía que repetir varias veces que se había agotado el último libro de la periodista de moda, y por las tardes, sino escribía, cuidaba de sus lilas.
Aquel domingo por la tarde, 13 de enero de 2008, estaba vaciando todas sus macetas y revisando con cuidado cada brizna, cada hoja y cada terrón de tierra que sacaba. Había empezado sobre la mesa metálica de siempre, pero hacía un buen rato que la tenía totalmente llena de tierra oscura y flores aplastadas, y ya no sabía cómo seguir. Pensaba en la esquela que se había encontrado encima del escritorio... Se sintió nervioso y algo perturbado. Algo había leído en aquella esquela que le hacía sentirse así, pero no sabía qué. Aquella sensación era rara en él, pues estaba acostumbrado a afrontar todo tipo de contratiempos, alguno de ellos muy difíciles. Como le ocurrió la semana anterior, cuando tuvo que ir al hospital para dar una mala noticia: una funcionaria de correos, después de un parto sin demasiadas complicaciones, había tenido un niño azul. Los médicos no se lo habían dejado ver a la madre ni al padre, y habían llamado a Alberto para pedirle que, por favor, viniera lo más pronto posible y fuera él quien informara a los padres de la noticia. Alberto, que en aquellos momentos estaba trabajando en su próxima novela (Soy más hombre de lo que tú nunca llegarás a ser y más mujer de lo que nunca llegarás a conseguir era el título provisional), salió corriendo hacia el hospital. Al llegar, en una sala de paredes blancas y llena de médicos en bata, unas verdes y otras blancas, se encontró a una enfermera con moño, bastante pálida, con el niño azul en brazos... Poco antes, la enfermera había tenido un ataque de nervios al ver al niño azul. Ella estaba acostumbrada a los niños sonrosados y no pudo con aquello. Había visto bebés rojo intenso y blanco rojizo, rojo pálido y blanco inmaculado, pero nunca azules. Era superior a sus fuerzas... Aquella tarde, delante de la parturienta todavía mareada por la anestesia y de un padre que mascaba chicle sin parar, Federica, que así se llamaba la enfermera, no supo cómo decirles que su hijo no era sonrosado como el recién nacido de la habitación de al lado. Les dijo buenas tardes, y también que el niño estaba sano y que se lo llevarían tan pronto le hubieran hecho los últimos análisis. Y no se le ocurrió nada más que decir... Por eso tuvieron que llamar a Alberto, todo un profesional dando malas noticias. Y Alberto miró primero a Federica (blanca como el papel) y después al niño, más que nada para comprobar si era cierto o no lo que le habían dicho minutos antes por teléfono. Y, sí: no estaba morado ni congestionado; era azul, sólo azul. No como las fichas azules de parchís o como las canicas azules, ni como el mar azul que sale en las postales o en las ensaladeras de plástico que se regalan como souvenir a las personas que odiamos tras unas vacaciones en cualquier pueblo costero. Era sólo azul. Azul sin más. Y Alberto tenía que decírselo a los padres... El ginecólogo jefe de maternidad señaló al niño (todavía en brazos de la enfermera, ya más tranquila, al ver a Alberto) y luego una puerta, tras la cual esperaban la funcionaria de correos y su marido (abogado en paro, dicho sea de paso). Alberto entró en la habitación con total serenidad. Los padres del niño azul lo miraron angustiados, pues sospechaban que algo raro pasaba. Alberto hizo su trabajo:
-Tienen ustedes un niño azul precioso –les dijo; y salió de la habitación, mientras la cartera lloraba amargamente y el jurisconsulto en paro pensaba en cómo denunciar al hospital.
Pero ese domingo por la tarde, Alberto tenía toda la mesa llena de tierra oscura y flores aplastadas, y aún le quedaban varias macetas de lilas que vaciar. Podía recogerlo todo y tirarlo a la basura, o podía sacar la mesa plegable que le regaló su madre y que guardaba en el trastero, pero tenía prisa y no quería entretenerse. (¿Prisa para qué? Pues no lo sabemos.) Sólo le quedaba tirarse al suelo y continuar bajo la mesa. A Alberto le pareció una buena idea. Ahora, bajo la mesa, rodeado de tierra y de lilas aplastadas, recordaba el momento del hospital, y lo fácil que le resultó su trabajo. ¿Por qué ahora no le era tan fácil? Su prestigio ante las dificultades caería en picado. No lo volverían a llamar de los teatros para decir a los intelectuales que habían cambiado Hamlet por un musical de tipo Broadway, ni de las tiendas de moda para decirles a las chicas que no vendían tallas superiores a la cuarenta... Se agobió de tal manera, que recogió toda la tierra y todas las flores, y las tiró a la basura. Después, comprendió el motivo del bloqueo: la esquela.
¿Cómo era posible que después de más quince meses nadie le hubiera dicho que su mujer había muerto? Y lo que era peor: ¿Cómo es que nadie le había dicho que él ni existía desde no sabía cuándo? Eran muy malas noticias.
-Alberto, tu mujer murió el nueve de septiembre de 2006. Y tú, un par de años antes –se dijo a sí mismo, profesionalmente.